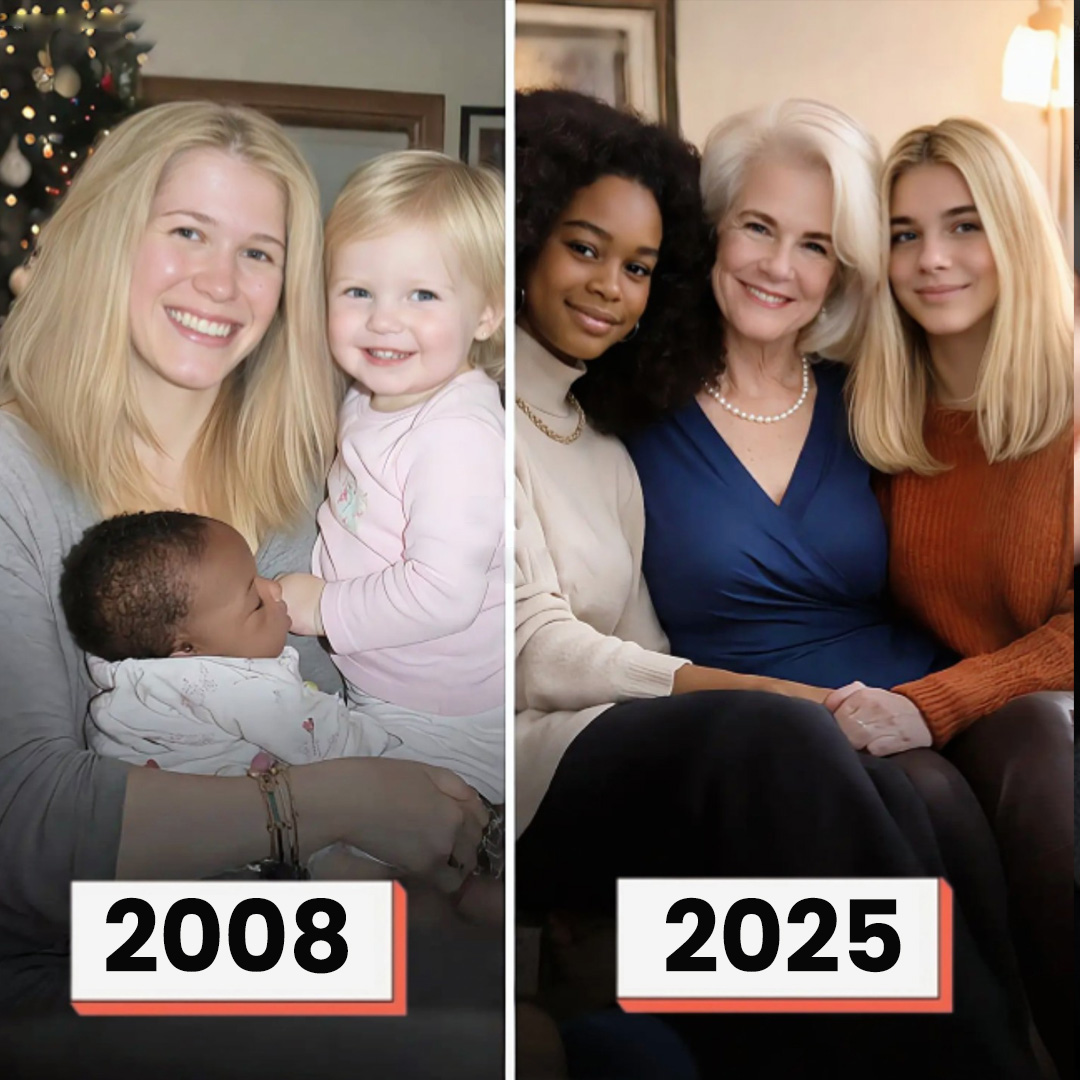Nunca quise ser madre a medias. No era un sueño vago ni un capricho pasajero, sino un anhelo profundo, casi físico, que me acompañaba a diario. Mi esposo y yo lo intentamos durante mucho tiempo. Demasiado. Las citas médicas se convirtieron en una rutina. Nuestras vidas giraban en torno a las citas médicas, la espera silenciosa y las esperanzas susurradas en voz baja, como si expresarlas con demasiada claridad pudiera hacerlas desvanecer.
Perdimos varios embarazos. Cada vez, fue un dolor silencioso, casi invisible para los demás. Aprendí a sonreír ante los buenos anuncios, a felicitar sinceramente, todo mientras ordenaba la ropa que había comprado demasiado pronto en casa. Mi esposo siempre estuvo ahí, una presencia firme, pero podía ver el miedo en sus ojos: el miedo a atreverme a tener esperanza de nuevo.
Después del desafío final, sentado en las frías baldosas del baño, hice una promesa interior.